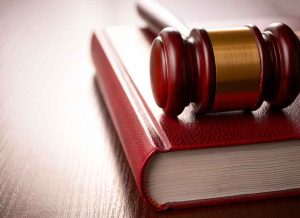Luis Arturo Leyva Ledezma
03 de marzo de 2020
Dentro de los diversos ordenamientos jurídicos que conforman el Derecho positivo del Estado Mexicano encontramos que en la mayoría de estos dentro de sus secciones adjetivas se contempla la existencia de las fianzas o garantías; entendiendo estas como una cantidad que debe consignar alguna de las partes relacionadas con un determinado procedimiento judicial, a efecto de que se le otorgue algún tipo de providencia precautoria. De este modo, el juzgador o la autoridad que conozca del procedimiento, logra de cierto modo garantizar por este medio que si se presentare algún tipo de daño o perjuicio a la persona agraviada sin que el derecho asista a la persona solicitante de la providencia precautoria, la parte afectada pueda ser resarcida con el monto garantizado.
Una vez comprendido el concepto en comento, podemos aterrizar el enfoque a la materia mercantil, la cual, como sabemos, se rige por el Código de Comercio, dentro del cual, se contemplan como providencias precautorias la radicación de personas y la retención de bienes. Dentro de esta parte adjetiva del Código de Comercio encontramos que para el otorgamiento de las providencias precautorias mencionadas, la parte solicitante deberá consignar la garantía que fije el Juez; es decir, la consignación de esta garantía constituye un requisito sine qua non para que el juzgador pueda dictar la providencia precautoria correspondiente.
Dentro del mismo orden de ideas considero necesario señalar lo inequitativo e incluso ilógico que resulta el artículo 1175 del Código de Comercio –el cual señala los requisitos para el otorgamiento de la providencia precautoria consistente en la retención de bienes-, aseverando lo anterior, pues no obstante que la parte actora le comprueba al órgano jurisdiccional que tiene a su favor una deuda exigible, acredita la posibilidad de que la demandada tome acciones evasivas para ocultar los bienes que se pretenden “embargar” y además se manifiesta la ausencia de otros bienes que se puedan retener, aún así se le solicita la consignación de una garantía que el actor no debería de estar obligado a consignar, puesto que le deben y así lo ha comprobado. Es decir, además de haberse empobrecido por el incumplimiento de pago del deudor, el actor se ve obligado a empobrecerse nuevamente –aunque sea de manera temporal- para poder ejercitar su derecho a la retención de bienes y continuar con su procedimiento.
A su vez, podemos abordar una contradicción que existe entre la Ley y lo que se practica de forma material en los Juzgados. Dicha contradicción se da toda vez que el Código de Comercio en su artículo 1175, fracción V, párrafo segundo, menciona que “El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante”, mientras que en la práctica los Jueces se limitan a decretar estas garantías teniendo en cuenta únicamente el monto que se pretende retener o la suerte principal del asunto. Es común ver dentro de la redacción de los autos que resuelven la solicitud de las providencias precautorias que el Juzgador procura “motivar” la garantía que ha fijado expresando oraciones como la que se transcribe a continuación de un expediente radicado en un Juzgado Civil del Municipio de Querétaro, Qro: “cantidad que la autoridad determina considerando la cantidad que se solicita para dicha medida”. Ante ello, nos damos cuenta de que no existe un estricto apego a lo estipulado por la Ley, como tampoco existe un procedimiento formal para la evaluación de la capacidad económica del solicitante.
Por ello, surge la siguiente incógnita ¿qué pasa con las personas que requieren promover un Juicio de esta naturaleza y se ven en la necesidad de consignar una garantía que tal vez no puedan pagar? En mi opinión, supone una grave violación a los Derechos Humanos y procesales de la persona, pues es discriminatorio al privar de la justicia a quien no pueda pagar dicha garantía, o en el caso de que sí la pueda pagar, violenta el principio de gratuidad del acceso a la justicia, así como otros principios y disposiciones Constitucionales, mismos que se precisan en lo sucesivo.
Dicho artículo resulta contrario al principio de igualdad de todas las personas ante la Ley, así como al principio de no discriminación, ambos contemplados en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Aseverando lo anterior, ya que, ante la ausencia de un procedimiento formal para la evaluación de las capacidades económicas de la parte solicitante, el Juzgador invariablemente podrá decretar como garantía una cantidad que exceda las capacidades económicas de la persona que pretende ejercer este derecho, constituyendo así una evidente discriminación al privar al afectado de sus derechos procesales por la falta de recursos.
Resulta nuevamente contrario a los principios Constitucionales el artículo 1175 del Código de Comercio en su fracción V, pues ni siquiera haciéndolo de acuerdo a las posibilidades económicas de la parte solicitante sería apegado a los principios Constitucionales. Esto en virtud de que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” Es importante tener en cuenta que efectivamente existen costas procesales -distintas a las costas judiciales-, consistentes en los honorarios de abogados, honorarios de peritos, viáticos, etc. No obstante, los gastos anteriores refieren a gastos en los cuales incurren voluntariamente las partes para robustecer y aumentar las posibilidades de conseguir sus pretensiones perseguidas en Juicio y son en cierto modo optativos. Por el contrario, para el caso de las fianzas fijadas para garantizar los posibles daños y perjuicios derivados de las providencias precautorias, es un gasto obligatorio exigido por la Ley para quien pretenda ejercer su derecho a la radicación de una persona o a la retención de bienes.
Por ello, si bien es cierto que la garantía en sí no supone una “costa judicial”, pues no es un pago remunerativo al tribunal o juzgado, también es cierto que la fianza o garantía viene a romper con el principio de gratuidad de la impartición de justicia de los Tribunales Mexicanos.
Por lo anterior, vemos que el artículo 1175 del Código de Comercio supone una disyuntiva interesante para los integrantes del Poder Legislativo y Judicial, ya que, por un lado, si no se le requiere a la parte solicitante de que caucione los posibles daños y perjuicios que pudiese producir con la imposición de estas providencias precautorias, es probable que se comiencen a dar diversos casos de abuso de Derecho y malversaciones en el ejercicio de este derecho procesal; no obstante, vemos también que la aplicación material de este derecho supone la violación de los derechos humanos y la contradicción con los principios constitucionales contenidos en la parte dogmática de nuestra Carta Magna.
A manera de conclusión, considero que este artículo requiere de una ampliación en su redacción de modo en que maneje dos supuestos. En primer lugar, si el solicitante cumple con los requisitos de probar el crédito líquido y exigible a su favor, el expresar el valor de lo reclamado y acreditar el temor fundado de que se desaparezcan o dilapiden los bienes, considero que la parte solicitante no debería de ser requerida para que consigne garantía alguna; mientras que en el segundo supuesto, ante la ausencia de la acreditación plena de alguno de estos requisitos, resulta lógica la imposición de alguna garantía para caucionar los posibles daños y perjuicios, de modo que dicho procedimiento no sea dejado al arbitrio de cada Ley Adjetiva Civil local y, por el contrario, se determine el proceso para fijar la garantía dentro del mismo Código de Comercio, expresando de manera clara los documentos y/o datos que deberá presentar la parte solicitante, idealmente expedidos por la autoridad fiscal, a efecto de que la garantía le resulte asequible.